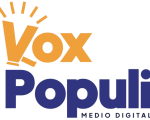La absolución de Uribe lejos de resolver la discusión sobre su pasado non sancto, ahora la polarizó. La decisión judicialmente es débil y tiene una alta dosis de interpretación política. En una eventual revisión de casación, seguramente corregirán el error de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Pero el efecto político y el daño a la moralidad pública ya están causados. Fueron ocho años de litigios. Un juicio que no tuvo la atención de los medios de comunicación tradicionales hasta cuando se produjo la sentencia condenatoria de primera instancia.
Un proceso atravesado por intereses políticos y por la sombra de la polarización nacional. De un lado, Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y precandidato del oficialismo; del otro, Álvaro Uribe Vélez, jefe natural de la ultraderecha opositora. Dos polos ideológicos enfrentados en un mismo expediente judicial.
Pero más allá de la disputa partidista, lo que estaba en juego era el juicio contra uno de los personajes más controvertidos del poder colombiano. Se le cuestiona sus alianzas con sectores del poder económico subterráneo. Por eso el proceso nunca fue solo jurídico: fue una batalla simbólica y política por el relato del poder en Colombia.
La absolución de Uribe, decisión controvertible
En ese contexto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. De esta manera, revocó la sentencia condenatoria de la jueza Sandra Heredia, quien lo había hallado culpable en primera instancia.
La absolución de Uribe, sin embargo, no fue unánime. El fallo de segunda instancia vino acompañado de un salvamento de voto de la magistrada María Leonor Oviedo. La togada desmonta, con argumentos de peso jurídico, la estructura interpretativa del ponente Manuel Antonio Merchán. Este es autor de una nueva tesis que reinterpreta el concepto de “duda razonable”.
Lo que podría presentarse como una victoria definitiva de Uribe ante la justicia, en realidad, encierra una victoria judicial precaria. La decisión está sustentada más en una interpretación hermenéutica que en una valoración sustantiva de los hechos.
Interpretar para absolver
El fallo mayoritario del Tribunal no se centra en descubrir hechos nuevos, sino en reinterpretar los ya examinados por la jueza Heredia. Bajo la ponencia del magistrado Manuel Merchán, la Sala concluyó que la sentencia de primera instancia incurrió en “falacias interpretativas”. También en una apreciación sesgada de las pruebas.
En su análisis, Merchán sostiene que el delito de soborno exige la demostración de un dolo directo, y no de un dolo eventual, como había interpretado Heredia al atribuirle a Uribe la determinación de una cadena de sobornos a testigos. Según la Sala, no se acreditó que el expresidente hubiera tenido conocimiento ni control sobre los ofrecimientos de dinero o prebendas a los testigos Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez.
En ese sentido, en el corazón del fallo que absolvió a Álvaro Uribe, late una sutileza jurídica que lo cambió todo: la interpretación del dolo. Para el magistrado Manuel Merchán, no bastaba con que el expresidente hubiera sabido o previsto que su entorno buscaba torcer testimonios; era necesario demostrar que quería y dirigía esas acciones. Esto es el dolo directo.
En cambio, el dolo eventual, aplicado por la jueza Heredia en primera instancia, castiga a quien acepta o tolera el riesgo de que ocurra un hecho ilícito, aunque no lo ejecute con sus propias manos. Esto es fundamental en tratándose de una persona que ocupó la primera magistratura y es uno de los líderes políticos más influyentes del país.
Pero Merchán eliminó esa frontera gris del dolo. Sostuvo que Uribe no ordenó ni aprobó conscientemente los sobornos, y que sin voluntad inequívoca no hay delito. En ese giro interpretativo —más semántico que probatorio— se consumó la absolución de Uribe. Una decisión muy precaria y subjetiva que reinterpreta los hechos construyendo una realidad alternativa.
Descartar pruebas irrefutables
La estrategia judicial de los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y Alexandra Ossa Sánchez de la Sala Penal No. 19 estuvo torpemente construida mediante el descarte de aquellas pruebas contundentes que la argumentación jurídica no podía refutar.
Efectivamente, el fallo mayoritario descarta varias pruebas clave: las interceptaciones telefónicas que mostraban contactos entre allegados a Uribe y exparamilitares fueron excluidas por considerarse “obtenidas irregularmente”. Este punto resulta neurálgico, pues su supresión no solo debilita el acervo probatorio, sino que cambia el eje del juicio: la Sala no niega que los hechos existan, sino que decide no tomarlos en cuenta por razones técnicas.
Así, la absolución de Uribe se sostiene en un acto de interpretación jurídica más que en una revisión fáctica del caso. La Sala interpreta los límites de la prueba, redefine el alcance del dolo y reconfigura el principio de responsabilidad penal. En este sentido, la sentencia se convierte en un fallo hermenéutico más que en una decisión de verdad judicial.
El voto que cuestiona la imparcialidad
La magistrada María Leonor Oviedo, en su salvamento de voto de más de 400 páginas, sostiene una posición contraria: para ella, el fallo de primera instancia debía confirmarse. Oviedo advierte que el razonamiento de la jueza Heredia se ajustó a los estándares probatorios y que el testimonio de Monsalve, corroborado en varios aspectos, no podía desecharse sin un examen más riguroso.
En su crítica más severa, Oviedo señala que el fallo de Merchán incurre en una “corrección judicial indebida” de la valoración probatoria, es decir, en una relectura subjetiva de la sentencia condenatoria, sin nuevos elementos de juicio. Según su argumento, el Tribunal no debía actuar como una “tercera instancia de interpretación”, sino como un revisor de garantías procesales.
El salvamento de voto también llama la atención sobre el riesgo de convertir la duda razonable en un escudo para absolver cuando la duda no es razonable, sino fabricada.
“No puede confundirse la ausencia de certeza absoluta con la insuficiencia probatoria deliberada”
Magistrada María Leonor Oviedo Pinto
La responsabilidad judicial
Su voto, más que una disidencia, es un acto de defensa del principio de responsabilidad judicial. En él queda en evidencia que la decisión mayoritaria no fue pacífica ni sólida, sino el resultado de un equilibrio político y jurídico inestable.
El fallo de Merchán pone sobre la mesa una discusión profunda sobre el papel del juez de segunda instancia: ¿puede un tribunal reinterpretar los hechos a la luz de su propia lectura del derecho, o debe limitarse a verificar la corrección del proceso?
En este caso, la Sala Penal optó por la primera vía. Bajo el pretexto de una revisión, se reconfiguró el sentido de la prueba y el alcance del dolo. El resultado es una sentencia técnicamente impecable, pero jurídicamente discutible. La interpretación se convierte en el instrumento de la absolución, y la hermenéutica, en la coartada de la justicia.
Este tipo de decisiones, aunque amparadas en la ley, pueden erosionar la imparcialidad judicial, en la medida en que la interpretación deja de ser un acto de neutralidad y se convierte en un ejercicio de poder. La justicia, cuando se ampara en la ambigüedad de la interpretación, corre el riesgo de ser rehén de su propia discrecionalidad.
Precedente y patrón: el caso Hilsaca
No es la primera vez que el Tribunal Superior de Bogotá adopta un criterio semejante. En el caso del empresario Alfonso “el Turco” Hilsaca, acusado de homicidio agravado y concierto para delinquir, la misma Sala lo absolvió con un razonamiento análogo del mismo Merchán: la insuficiencia de pruebas directas y la “duda razonable” como fundamento de la exoneración.
Todo indica que el autor de esa interpretación de la duda razonable tanto en el caso de Hilsaca como de Uribe es precisamente el magistrado ponente que hizo sala en los dos fallos más controvertidos de la historia judicial de los últimos 5 años. Para el caso Hilsaca hicieron Sala Hermens Lara Acuña, Isabel Álvarez Fernández y Manuel Antonio Merchán Gutiérrez.
En ambos fallos —Uribe e Hilsaca— se repite un patrón: la Sala eleva la exigencia probatoria a un nivel casi inalcanzable, descartando la prueba testimonial si no va acompañada de evidencia documental “objetiva”. El resultado es una justicia que interpreta para liberar, más que para esclarecer.
En el caso Hilsaca, la decisión pasó casi inadvertida porque no generó un salvamento de voto, pero en el de Uribe, la fractura interna del Tribunal expuso las grietas de la administración de justicia: una justicia que interpreta según quien esté sentado en el banquillo. Si está un hombre poderoso e intocable, se arrodilla con interpretaciones precarias y peregrinas.
La fragilidad de una victoria
El fallo del Tribunal Superior de Bogotá no cierra el debate sobre la inocencia de Álvaro Uribe. Lo reabre desde otra perspectiva: la de los límites del poder judicial y la fragilidad de la interpretación como instrumento de justicia.
Lo que la Sala presentó como un triunfo del debido proceso, en realidad, deja una herida en la confianza ciudadana. La absolución no borra los hechos, solo los reinterpreta. Y en esa reinterpretación —más política que jurídica— el país vuelve a enfrentarse con una vieja pregunta: ¿hasta qué punto la justicia puede ser imparcial cuando el poder está sentado en el estrado?